Por aquel entonces tendría unos trece años cuando iba a visitar a mi padre.
Siempre había sido un hombre íntegro, firme en sus convicciones y profundamente religioso. Era todo bondad, incapaz de hacer daño a nadie. Era mi padre y mi madre. Era lo único que tenía.
Nos separaban dos metros entre fila y fila de barrotes y, en medio, un pasillo que recorría un guardia civil bien uniformado con su fusil, como si aquellas familias fueran peligrosas, como si escoltara algo más que no fuera miedo y dolor.
Me miraba con esos ojos tristes mientras intentaba sonreír ocultando su pena. Y decía mi nombre sin pronunciarlo de aquella forma que sólo él sabía.
Le habían arrancado de su familia, despojado de su casa, de su trabajo... Le habían robado su vida. Y hasta sus principios pasaban hambre. Mientras sentía que le había fallado a quienes más quería, que les había abandonado. Pero seguía en pie, como tantos otros, agradeciendo día a día ver un nuevo amanecer y con la esperanza de volver con los suyos.
Algunos dicen que debo olvidar. Pero cómo negar mi recuerdo.
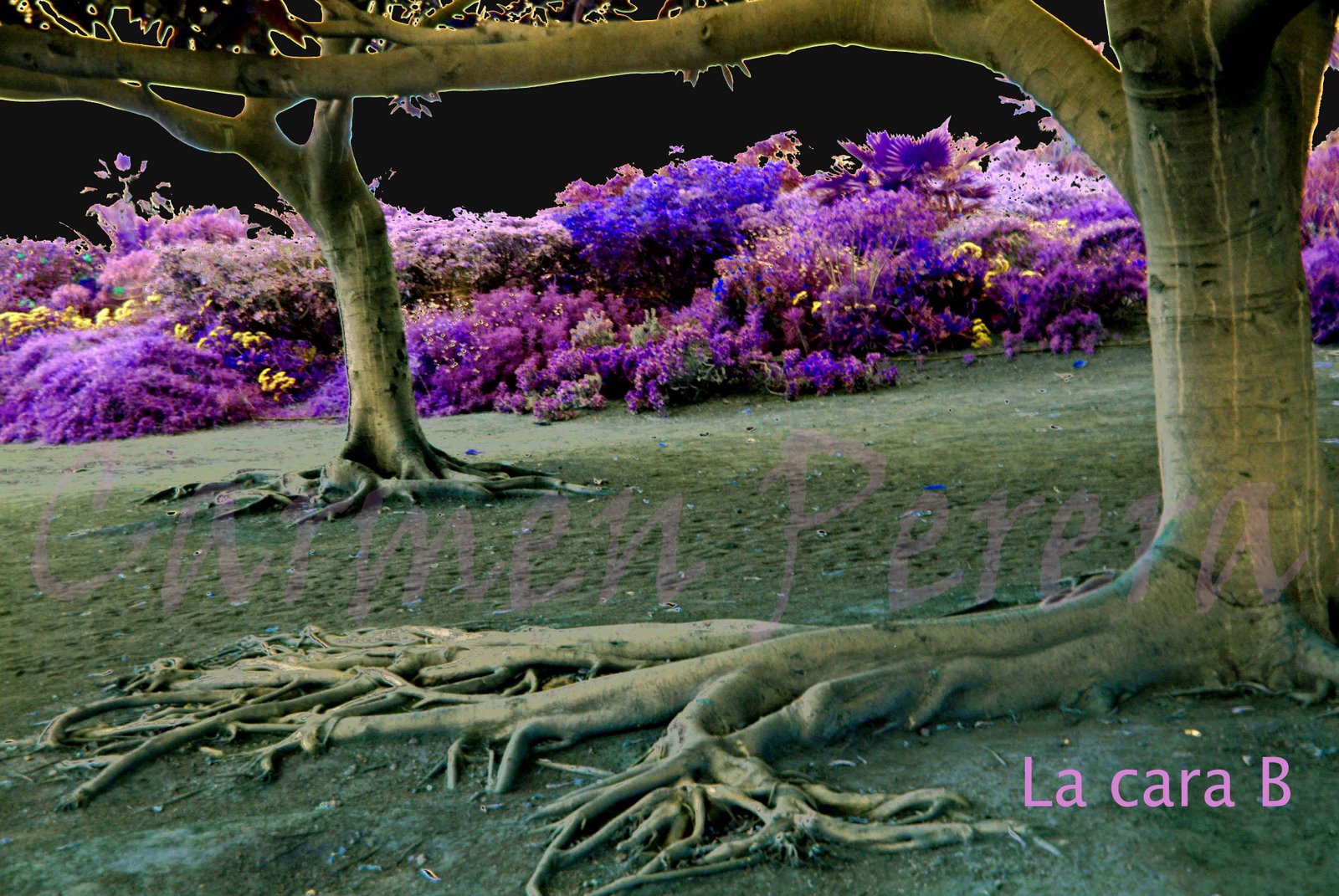

No hay comentarios:
Publicar un comentario